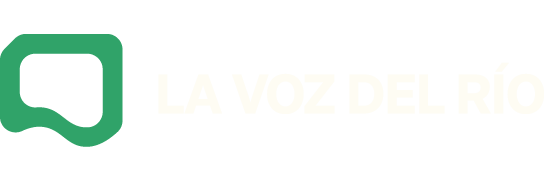Por Juan Manuel Nuñez (#)
Épocas de crisis y de desasosiego como las actuales pueden llevar a la desesperación, la repetición acrítica o al ensimismamiento. El libro de Sebastián Artola «Vale la pena» elige otra vía: repensar las dificultades del presente a partir de la estrategia de construir el balance, el inventario de una experiencia política. Más que un disfraz o máscara, el autor delinea un rostro que dibuja a partir de sus vivencias como militante, pero que tiende a transfigurarse en una composición colectiva, coral.
El nosotros que construye en texto, al mismo tiempo que lo ausculta y lo intenta interpelar es el de las juventudes resistentes al neoliberalismo a fines de los 90, que atravesaron las explosiones populares del 2001 y se vieron invitadas por el proyecto kirchnerista a partir del 2003.
La experiencia gubernamental del Frente de Todos y la llegada de Milei al poder signarán la clausura de un ciclo político. Se trata, para el autor, de recapitular y dar de nuevo, reactivar energías militantes y deslindar las prácticas agotadas, configurar una “nueva comprensión de la realidad” y “una nueva creación de la práctica transformadora”. Una tarea del presente, sugiere, es inventariar trayectos en contextos de fuerte retroceso de las sensibilidades transformadoras.
En esa empresa se sirve del ensayo como medio para abrir un debate, como una invitación a la conversación abierta, sin evitar rispideces. “Sin nosotros no somos nada” decía Horacio González, maestro de Artola y el texto lo sigue a la letra.
Pensar una experiencia es también construir una genealogía para poder situar alguno de sus momentos constitutivos. El cambio de ciclo, el peso asfixiante de realidades oprobiosas pueden llevar a reformular las miradas sobre el pasado. Un signo de la nueva época, por ejemplo, es la revalorización de la figura de Menem y del proyecto menemista -y no sólo por parte de las derechas argentinas. La pérdida de horizonte proyectivo –y reparativo- kirchnerista abrió las compuertas a la recuperación de la figura del riojano en la misma fuerza que, en sus fases impetuosas, oficiaba como otredad constitutiva de la propia identidad.
El registro de Artola se sustrae de esa revisión conservadora del pasado. En términos organizativos el camino que se traza va de la participación en Venceremos en los 90 a la organización universitaria Martín Fierro, hasta la participación encuadrada en las distintas hipótesis agregativas que el kirchnerismo fue plasmando después del conflicto con las patronales rurales (Unidos y Organizados, Rosario para la Victoria, etc.).
Las resistencias juveniles al menemismo fueron heterogéneas, sin referencias partidarias, horizontales, tendientes al accionar callejero y con una fuerte apertura a la reapropiación de las militancias de las izquierdas setentistas. Artola agrega un elemento a esto: no la habitaban referencias hacia el peronismo en general y a sus imaginarios combativos y de izquierda en particular. Se abría allí un espacio en disponibilidad, una vacancia de lo nacional y popular, ausente también en el ciclo de rebeliones del 2001, que el kirchnerismo desde la gestión gubernamental intentó llenar.
A partir del 2003, agregaremos nosotros como hipótesis, más que un proceso generativo de politización de la juventud –como el gobierno se proyectó a sí mismo– o vertical-coptativo –como el antikirchnerismo lo relató–, lo que hubo es un proceso de integración y resignificación de algunas de las iniciativas e imaginarios de las resistencias juveniles al menemismo.
En el recorrido de las prácticas que realiza Artola, los primeros años estarán marcados por el entusiasmo desbordante. La formación de la agrupación estudiantil Martín Fierro activará la posibilidad de construir un proyecto universitario nacional, popular y de izquierda. Si el peronismo universitario era una rara avis en estas pampas o se había caracterizado por secundar a la gestión radical, el nuevo ciclo debía hacer borrón y cuenta nueva, recuperar las energías revulsivas.
Esa tarea invitaba al mestizaje, a la composición de cruces: imágenes, símbolos y lecturas de Pino Solanas, Perón, Cooke, Jauretche, Walsh. En el libro de Artola la figura de Horacio González es ejemplar, no sólo como conector entre las diversas lecturas y las épocas, también es quien realiza el pasaje entre la inscripción académica y las preocupaciones intelectuales más vastas, el pensamiento y la acción, el peronismo y las hipótesis emancipatorias, la movilización y la disputa por la representación.
La experiencia de Martín Fierro habrá sido un “laboratorio colectivo” y un espacio de “experimentación política”. El impulso militante buscaba ampliar la participación y la construcción desde abajo, pero ese esfuerzo debía también redundar en la disputa electoral, por representar al movimiento en las esferas de la gestión. Pero entre lo horizontal de la participación y lo vertical de la representación se abrían hiatos difíciles de articular. ¿Cómo hacer para que la rosca y el cálculo electoral no repliquen en la horadación de la movilización participativa? ¿Cómo construir una diagonal entre la verticalidad representativa y la horizontalidad movimientista? Artola vislumbra que, siquiera embrionariamente, desde la agrupación que integró se reflexionó en torno de la configuración de una “representación militante”, un sistema de mediaciones que servía para tensionar y complejizar los vínculos, siempre opacos en cualquier política transformadora que se precie, entre la política como invención participativa y como gestión representativa.
En el texto, el entusiasmo se trastoca en perplejidad ante el crecimiento del activismo que se reclamaba del kirchnerismo luego del conflicto con las patronales agrarias (2008): las formas de encuadramiento redundaron en priorizar las imposiciones desde arriba, el verticalismo impuesto desde la jefatura del aparato, más que la construcción de instancias articulatorias con la participación de las bases. Las formas de institucionalización del kirchnerismo y la sedimentación de lógicas pragmáticas y aparatistas, cortoplacistas y tacticistas, contrarias a la construcción colectiva que se venía ensayando en sus inicios, habrá sido una de las causas intrínsecas del empantanamiento del proyecto.
Así, la mirada de Artola mira hacia adentro y con perspectiva de larga duración al proceso de desagregación presente: el imperio de lógicas instrumentales, la sedimentación de prácticas reactivas, oficiaban de precuelas anticipatorias de sendas derrotas; consumadas con la llegada al poder de Macri, la candidatura digitada de Alberto Fernández o los resultados de las últimas elecciones. La dinámica agregativa expresaba desconfianza en la participación popular, alejamiento de las bases que se querían representar, tendencia al cortoplacismo, electoralismo ciego al vaciamiento programático, etc.
La deriva fue profundizando las diferencias entre las agrupaciones que existían para la contienda electoral y las que militaban desde los territorios para impulsar la participación y politizar a la sociedad. Quizás los liderazgos, las marcas identitarias y los símbolos eran los mismos, pero el militante se iba trastocando en funcionario, y las elecciones y la ocupación acrítica de espacios era lo que daba sentido y sostenía el activismo. Los marcos experienciales desfondaban las coherencias programáticas, los impulsos reparatorios que arrimaron a miles de jóvenes al kirchnerismo, el triunfo de un realismo sin perspectivas.
La última experiencia de gestión termina de consolidar estas lógicas: el texto recorre con amargura las formas en que las diversas resistencias al macrismo fueron desplazadas por diversos acuerdos unitarios entre cúpulas. Síntoma de esto es el loteo caótico de la gestión entre las distintas facciones que participaron de experiencias gubernamentales, la función ordenadora de la utilización de los recursos públicos, como puestas en escena que signan el desbande, el crepúsculo de un ciclo.
La impotencia, la falta de reacción y hasta el seguidismo de gobiernos supuestamente populares que en lo real profundizaban y consolidaban la desigualdad, es una conclusión de lógicas que acentuaban la supervivencia organizativa y el rosqueo más que el activismo popular y la representación reparatoria.
Para Artola, la etapa actual se caracteriza por una “reconversión conservadora”, con un proyecto kirchnerista que ha perdido “diálogo con la sociedad, audacia política y vocación transformadora”. La búsqueda de causas extrínsecas (centrada en la figura de Alberto o el rol de los medios) es cegadora porque oscurece el imperio de pragmáticas que acompañaron la desestructuración y agotamiento de otro tipo de militancias, más transformadoras y audaces.
Quizás, un punto ciego del libro es el rol de la dirección política –centralmente de Cristina Fernández– en la construcción de estas formas verticales, instrumentales y tacticistas de hacer política. Los ejemplos que refiere Artola, de compañeros y compañeras integrándose en la gestión conservadora de Perotti o la mímesis del kirchnerismo universitario con la gestión radical, tienen sus réplicas aumentadas en innumerables reacomodos pragmáticos de aquella dirección.
Para explicar las razones del triunfo golpista del 55, Jauretche comparaba el rol protagónico que tenía la clase trabajadora movilizada durante la formación del peronismo, con la función expectante, de aplaudidora a las decisiones de la dirección gubernamental, años después. En la misma senda, Artola intenta interrogarse qué le pasó a ese kirchnerismo irredento y movilizado que pretendió encarnar, bajo nuevas formas, las cargas heréticas y reparatorias de aquel universo plebeyo movilizado.
Libro de un militante para otros militantes, en la apertura al diálogo para balancear experiencias, se sustrae del banal dilema de si en ese camino se deben elegir canciones viejas o elaborar nuevos repertorios –en una identidad que ha hecho de las resignificaciones y desplazamientos uno de sus rasgos característicos. Por el contrario, se trata de regresar críticamente y sin nostalgias a las experiencias para recuperar el entusiasmo por transformar el mundo en estas pampas crueles y feroces.
(#) (UNR, IES Nº 29, 28 Y 35).